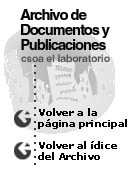
El pasado 19 de abril alrededor de cien personas decidimos entrar y permanecer en un edificio vacío de la calle Embajadores, en pleno barrio de Lavapiés (Madrid). Llevábamos meses tratando de invertir el proceso habitual de las okupaciones y que esta fuera masiva desde el principio, y no sólo al final, cuando llega el momento del desalojo y sólo hay lugar para la épica de la resistencia. Nos encontramos con un edificio enorme, con grandes y pequeños espacios disponibles, incluido un bonito patio con árboles. Una ciudad en pequeño. Okupamos el vacío desde el vacío: excepto algunos enseres aislados, el edificio no tenía muebles; excepto planes difusos de hacer un centro social, no teníamos previsiones. Un lugar vacío que desde entonces estamos tratando de convertir en un espacio vivo: espacio social en el que cualquiera (si no es manifiestamente imbécil o fascista) puede ser eso que llaman okupa: se trata de llegarse por allí y gozar de la posibilidad de un lugar que está permanentemente en constitución. De ese modo, con miles de personas que se han ido acercando al centro desde el primer día de okupación, lo vamos vaciando de propiedad y lo vamos llenando con nuestros deseos de vida.
En Embajadores 68 nos encontramos con multitud de laboratorios abandonados: de alguna manera, esta okupación es también algo así como un laboratorio difuso y policéntrico de experimentación político-social, donde forjar armas siempre nuevas y diversas, donde verificar sobre el campo, en la materialidad de la composicion de clase y del conflicto, nuevas hipotesis de organización y de lucha. Nuevas hipótesis de organización: este centro social no surge a partir de identidad o proyecto alguno predeterminado, ni de la iniciativa de una organización concreta, sino como una unidad polivalente de proyectos conflictivos y singularidades cuyo punto en común es precisamente el deseo de poner en relación lo diferente. Nuevas hipótesis de lucha: desde aquí tratamos de experimentar de qué manera se pueden insertar los centros sociales okupados en el territorio de la metrópoli: las luchas contra la especulación inmobiliaria, contra la degradación de las periferias, contra la expulsión de la gente que vive en el centro, contra la militarización del territorio y el videocontrol, contra las instituciones totales, contra el autoritarismo de los planes de urbanismo, contra la aparición de nuevos fascismos no ya en el ámbito de los aparatos del Estado sino en el seno de los conflictos y las propias experiencias de vida metropolitanas…
Pero al centro social lo definen no sólo luchas, no sólo enfrentamientos, no sólo necesidades (de vivienda, de espacios liberados, etc.), no sólo mecanismos de protección, de unidad, de acumulación de diferencias/fuerzas, de política (contra)cultural o vecinal o revolucionaria: no es sólo medio de algo, es también fin en sí mismo, es la expresión social de una comunidad nómada. Se acabó el círculo de la razón instrumental de buscar buenos fines con malos medios. Se acabó el lamentarse y sufrir inútilmente hoy para conseguir un gran mañana. En efecto, la okupación es también diversión, como rezan varias pintadas con las que algún zombi político trata de reprochar al centro social el que desde aquí no se tienda a la desesperación y a la pesadilla de una política basada en imaginarias metas, siempre lejanas —por cierto, a menudo nada deseables, de puro tristes—, sino más bien en una celebración vital del aquí y ahora, de aquello que ya está ahí, una conciencia energética que sólo puede generar la alegría y que nos sumerge en una fiesta oceánica. Y si el centro social ha de ser instrumento o estrategia de algo, que lo sea de estrategias de comportamiento subversivas, de expresiones de poder (pues el poder sólo se puede ejercer si no hay dominio, si hay libertad para que lo singular prolifere). No buscamos cubrir las necesidades culturales del barrio, ni de l@s vecin@s, ni ser un ejemplo para nadie; no nos mueve una idea asistencial, sino vital: la de expresar la potencia del vivir insumiso en desencuentro con el tiempo hueco del capital, la de crear un mundo, varios mundos; ya que este querer vivir las prácticas cotidianas como prácticas de libertad es en sí mismo una nueva relación con el mundo que se expresa no en pasado ni en futuro, sino en infinitivo: unificar y producir formas de cooperación donde el mando impone jerarquía, control y separación; dividir y producir la diferencia allí donde el mando unifica y uniforma; experimentar formas de vida políticas donde el mando ha determinado que la política es representación y profesionalidad o dedicación parcial del ocio; construir otro cotidiano donde el mando exige una parcelación clara del tiempo de vida (curro-alimentación-ocio-sueño: silencio propio y contemplación del concierto dirigido por otros); crear y gozar otros modos de organización social autónoma donde el mando explica que este es el mejor de los mundos posibles…
Deseos de experimentación política, pues, que en este fin de siglo muy poco tienen que ver ya con las formas de la política heredadas del siglo XIX. La política tradicional, revolucionaria o no —basada casi siempre en una división entre la teoría y la práctica, entre vida y militancia y en una finalidad trascendente a los procesos de lucha y singularización—, queda convertida en curiosidad arqueológica en los centros sociales okupados a través de las pintadas anónimas y culpabilizadoras que nos hacen por las paredes . "No lucháis de verdad", nos dicen. Aquí sólo es planteable aquello que es realizable, se da lo contrario a una actitud moralista de fijar un proyecto ideal, utópico, que luego precisa de varias vidas para llegar a realizarlo. Simplemente no hay tiempo para hablar del Futuro, para esperar nada, porque el tiempo de okupación —como el tiempo de vida— es asombrosamente breve y el Futuro literalmente no existe. Esto protege de la demagogia moral y del terror de las abstracciones radicales no vivibles. También la militancia deja de ser una expresión separada de la propia vida: aquí nos encontramos gentes de procedencia e imaginario político muy dispar bajo categorías comunicativas, cooperativas (de intereses, de lenguaje) cada vez más estrechas. Momentos de agregación colectiva que son irreversibles en tanto que constituyen una práctica social, una forma de vida que, quien ha apostado por ella, difícilmente puede volver a vivir como antes. Y es que la okupación también puede vivirse como una expresión radical de alegría, de vida, de emergencia de la potencia colectiva para suprimir el miedo, la soledad y la impotencia frente al poder.
En fin, sólo
queda expresar el deseo (y quizá la necesidad) de hacer de los
centros sociales no sólo un lugar donde l@s okupas encuentran su
centro de expresión y reunión, sino un espacio de intersección
de diversas realidades autoorganizadas como línea de fuga que eluda
y atraviese el enfrentamiento desigual que nos impone el mando con su
bestialidad represiva. Una línea de fuga que haga estallar el dilema
perverso al que nos emplaza el Estado cuando "da a elegir" entre el gueto
y el resistencialismo a ultranza o bien la integración pura y dura
en el sistema a través de la imagen mediática de buen@s
chic@s-oenegés que no se drogan, y que sólo están
preocupad@s por el barrio y la cultura. Ampliar y descentrar pues el horizonte
de las luchas y de las realidades que pueden reconocer al propio centro
social como volante o fulcro de las luchas que, partiendo del derecho
a la vivienda y a espacios autogestionados, pasen por la liberación
de la esclavitud del trabajo y lleguen, por ejemplo, hasta una existencia
y un ambiente de vida cualitativa y globalmente mejores. Pero todo eso
como programa mínimo, y ya: sin saltos adelante futuros y sin renuncias
pasadas.
--------------------------------------
«-- Volver
a la Página Principal
«-- Volver
al Indice del Archivo de Documentos