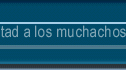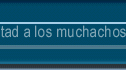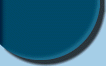Herencias de la dictadura
"¿Los presos? Hay que matarlos a todos"
"Hay que matarlos a todos", dijo en voz
alta una autoridad carcelaria, y la afirmación, en medio de la tensión de las
negociaciones en el penal de Libertad, reveló los extremos con que hay que lidiar en el
problema crítico de los presos en Uruguay. El expediente liso y llano de
"limpiar" a los delincuentes ni siquiera sirve para los fundamentalistas de la
seguridad, aquellos que reclaman más represión, más condenas, más dureza, penas de
muerte, para un problema que es evidentemente social.
En el término de un año la población carcelaria
se duplica, en parte porque la pobreza, la marginación y el desempleo incrementan la
delincuencia, y en parte por el endurecimiento de las penas, un recurso al que apelaron
ciertos políticos para obtener réditos ante una población que evidentemente sufre la
violencia y la inseguridad, y que es llevada a creer que el problema se soluciona
"matando a esos asesinos y violadores": sólo en el Comcar, pasando raya a los
que entran y los que salen, se acumulan cien nuevos presos por mes.
Aquellos que cuando se producen las crisis piden
bala son los mismos que se benefician de la superpoblación, del hacinamiento, de la
mugre, del hambre, de las vendettas; sólo en esas condiciones puede prosperar el
lucrativo negocio de la introducción de drogas, de alcohol, de armas, de celulares, el
negocio de los traslados, la aduana que cobra por dejar pasar cualquier objeto.
La crisis carcelaria de esta semana confirmó sin
lugar a dudas que la corrupción policial está en el centro de la explosión de violencia
que afectó a los reclusos de todo el país. ¿Cómo explican algunos publicistas de la
seguridad y el orden -esos que muestran una y otra vez los destrozos, que suman las
condenas y los delitos para llegar a cifras espeluznantes, que comparan los gastos de
refacción con los ajustes fiscales- que haya tantos celulares entre los presos? Ante la
evidencia de que la cocaína fluye como el azúcar, algún jefe carcelario ensaya la
explicación de que la droga entra en el penal en la vagina de las mujeres visitantes. La
infame idea no funciona para los revólveres o los celulares, y menos para las botellas de
whisky. El ministro del Interior, Guillermo Stirling, no eludió el problema:
"Quedaron demostradas serias irregularidades", admitió. El director general de
Cárceles, Carlos de Ávila, fue más condescendiente: los controles se eluden porque
"el personal (de las cárceles) no es el mejor, con los sueldos que se pagan".
Para redondear el sueldo ciertas changuitas tienen tarifa: un litro de whisky, 200 pesos;
un traslado a Cárcel Central, mil dólares.
Los detalles son anécdota: el desorden que estalló
el viernes 1 en Libertad tenía un solo objetivo: destruir físicamente la cárcel,
compendio de todas las atrocidades y mezquindades del sistema carcelario uruguayo. Las
cárceles son lugares de rehabilitación o lugares de mortificación. Libertad era -es- un
campo de concentración, en opinión del diputado Guillermo Chifflet, miembro de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Hay algunas prácticas que
no se justifican ni siquiera con un criterio de máximo rigor en un establecimiento de
alta seguridad, y que simplemente son una herencia de los métodos de la dictadura con los
presos políticos: el "ablande" a la llegada, esa inevitable paliza subiendo los
cinco pisos del celdario, el garrotazo gratuito para marcar la cancha, para aclarar quién
manda; la requisa con el objeto de destruir las pertenencias de los presos, manosear sus
objetos privados, como las fotos de sus familiares; la arbitrariedad en la aplicación de
un reglamento para fomentar la inseguridad del preso, todo ello con el objeto de instalar
un universo hermético, que nada tiene que ver con la rehabilitación del recluso, y sí
con una fábrica de desmanes propicia para la corrupción.
Si no hubiera ratas, si no hubiera excrementos
flotando en los pisos, si no hubiera hacinamiento ni régimen de ocio impuesto durante 24
horas, es posible que no hubiera tanta demanda de alcohol y drogas. ¿Cómo piensa la
gente que puede vivir y sobrevivir un preso obligado a permanecer 22 horas en una celda
con los caños tapados, durmiendo en el piso con otros 18 reclusos en un espacio
programado para cuatro personas, si no es ingiriendo tranquilizantes que la enfermería
distribuye? ¿Cómo sobrevive si no se doblega ante los poderosos, en un régimen que,
como denunció Chifflet, "premia al más sometido, al más manso, al más
destruido"? ¿Cómo puede el preso alimentarse, obtener agua, incluso, si no es
doblegándose ante las exigencias de ese sistema? ¿Cómo mantener la mínima dignidad,
impedir la violación y el contagio por sida, si no es armándose?
Ese sistema no fomenta la rehabilitación, fomenta
la corrupción, amplifica la inseguridad, destruye cualquier vestigio de cualidades que
facilitarían la vida en sociedad. Entonces, los fariseos que nunca mencionan las causas
de la delincuencia y sí la inseguridad de sus consecuencias, alborotan con los gastos que
conllevan los "motines", recuerdan una y otra vez que los costos los pagará la
gente, que también paga los costos, multiplicados por diez, de los vaciamientos de
bancos, pero de eso no hablan.
Planteada en esos términos, la situación
carcelaria lleva a la solución de la eliminación -"hay que matarlos a todos"-
hasta que se vuelva a reproducir una nueva población de reclusos hacinados, consumidores
de drogas, muertos de hambre, enfermos, desesperados. A menos que se ensayen otras
salidas, como la transformación del sistema carcelario, que según el diputado Chifflet
es posible, además de necesaria, para lograr la rehabilitación del recluso y reducir los
niveles de delincuencia, mientras se atacan las causas de fondo. Es posible, dice
Chifflet, pero para ello tiene que haber voluntad política. S B |